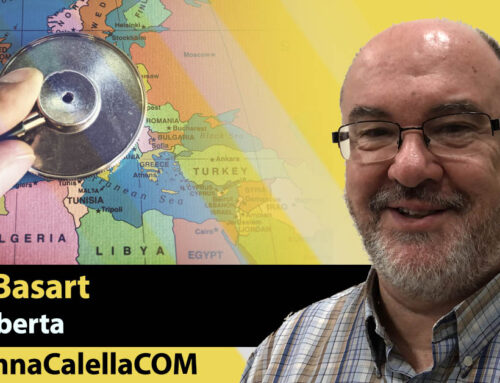El regreso de la Navidad
En el pueblo de Valdenieve, donde el invierno parecía no terminar nunca, vivía un hombre que ya no esperaba nada de la Navidad. Se llamaba Eusebio, conocido por todos como don Eusebio, aunque casi nadie lo llamaba por su nombre. Para la mayoría era el hombre serio, el solitario, el que nunca sonreía. Caminaba siempre despacio, envuelto en un abrigo que le daba calor, con la espalda ligeramente encorvada por el peso de los años.
Don Eusebio no sonreía porque había aprendido que sonreír dolía. Cada diciembre, cuando el pueblo se llenaba de luces, canciones y risas, cerraba aún más las cortinas de su casa. No porque odiara la Navidad, sino porque le recordaba todo lo que había perdido.
Hubo un tiempo —muy atrás, tan lejos que parecía de otra vida— en que don Eusebio había sido un hombre distinto.
Entonces la Navidad era su época favorita del año. Había una casa llena de voces: una mujer que tarareaba villancicos mientras cocinaba, un niño que corría por el pasillo con calcetines de colores chillones y una voz melódica que le decía:
—Papá, mira lo que hice.
Pero la vida no pregunta antes de arrebatarte lo que más quieres. Primero se llevó a su esposa en una madrugada fría; luego, años después, se llevó a su hijo. Desde entonces, el silencio se instaló en su casa como un huésped permanente. La mesa quedó demasiado grande para él solo, las paredes demasiado vacías, y su sonrisa simplemente se fue.
Los vecinos intentaron acercarse al principio. Lo invitaban a cenar, a celebrar la Navidad juntos; le llevaban dulces y le deseaban felices fiestas. Don Eusebio siempre agradecía con educación, pero rechazaba todo. No era orgullo, era pena. Había aprendido que abrir la puerta también abría heridas.
Así pasaron los años, con sus correspondientes Navidades, hasta que llegó Mateo.
Mateo era un niño nuevo en el pueblo. Tenía siete años y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. El primer día que vio a don Eusebio lo miró fijamente.
—Mamá, ¿por qué ese señor camina como si le doliera todo? —preguntó el niño.
—A veces hay dolores que no se ven —respondió ella.
—¿Y nadie le ayuda?
—No siempre se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado.
La joven cabeza de Mateo no pudo entender aquella última frase.
Desde entonces, cada mañana lo esperaba en la esquina por donde solía pasar el hombre.
—Buenos días —decía el niño.
Don Eusebio escuchaba, pero no respondía.
—Hace frío hoy.
El silencio era la respuesta.
—Ya casi es Navidad.
A pesar de todo, Mateo no se desanimaba. Saludaba porque creía que las personas no debían caminar solas y en silencio.
Don Eusebio, sin saber por qué, empezó a reducir el paso al pasar junto al niño. No se detenía, pero escuchaba.
Una mañana, Mateo no dijo nada. Solo caminó a su lado unos metros.
—Mi papá murió —dijo de pronto.
Don Eusebio se detuvo. Mateo continuó mirando al suelo. El hombre lo observó y vio en él algo demasiado familiar.
—A veces uno no olvida… solo se cansa —habló por primera vez.
—¿Usted también está cansado?
No respondió, pero siguió caminando más despacio.
La Navidad se acercaba. Las luces parecían más brillantes ese año. En Nochebuena el frío era intenso. Don Eusebio se sentó en su casa sin encender las luces. No había árbol ni comida especial, solo una taza de té frío y el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Pensaba en su hijo, en cómo se dormía esperando que llegara la Navidad, cuando de repente llamaron a la puerta.
Toc, toc, toc.
Tardó en levantarse. Nadie llamaba a su puerta en esas fechas. Al abrir, encontró a Mateo, solo, con una bolsa de papel arrugada.
—Mi mamá está trabajando. Quería que usted no pasara la noche solo.
Don Eusebio sintió un nudo en la garganta. Mateo le entregó la bolsa. Dentro había una tarjeta y una galleta rota.
—Se me cayó… pero seguro que está buena —dijo apenado.
El hombre abrió la tarjeta.
“Feliz Navidad. No sé si hoy está triste, pero quería que supiera que alguien pensó en usted.”
Las lágrimas cayeron antes de que pudiera evitarlas.
—No debías… —intentó decir.
—Sí debía —respondió el niño, y añadió con voz temblorosa—. Porque usted nunca sonríe… y yo quería verle, aunque fuera solo una vez.
Don Eusebio cerró los ojos. Los recuerdos se agolparon en su mente. Sintió el cansancio de los años y las Navidades vacías. No sonrió, pero algo ocurrió.
Se arrodilló frente al niño y lo abrazó con ternura.
—Gracias. No sabes cuánto significa esto —murmuró.
Mateo apoyó la cabeza en su hombro.
—Mi mamá tampoco sonríe desde que murió mi abuelo.
Don Eusebio respiró hondo. Por primera vez en muchos años, no se sintió invisible.
Mateo se fue y la casa volvió al silencio. El hombre se sentó junto a la ventana y observó cómo caía la nieve. Sostuvo la tarjeta entre sus manos con ternura. No sonrió, pero tampoco lloró.
Al día siguiente, don Eusebio salió a caminar. Mateo lo esperaba.
—Feliz Navidad —dijo el niño.
El hombre lo miró. Sus labios no se abrieron, pero algo en su mirada había cambiado.
—Feliz Navidad, Mateo —respondió.
A veces la Navidad no cura, no borra el dolor ni devuelve lo perdido, pero deja una pequeña grieta por donde entra la luz.
Feliz Navidad.