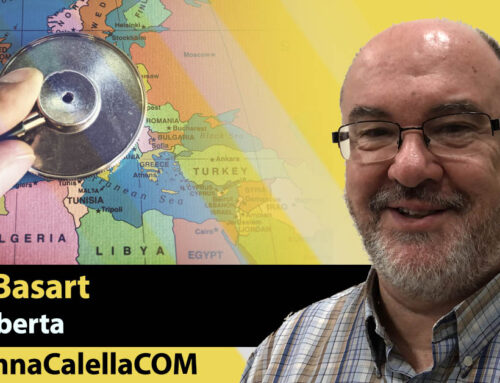Corazón enigmático (I)
Mi nombre es Alonso, restaurador de antigüedades desde hace más de cincuenta años. He trabajado con todo tipo de piezas: desde retablos barrocos que se deshacían al tacto, hasta figurillas de porcelana cuya delicadeza parecía obligar a contener el aliento a quien las moldeó siglos atrás.
Mi labor siempre fue la misma: devolverles algo de vida sin alterar la esencia que el tiempo había inscrito en ellas.
Pero hubo un encargo —uno solo— que cambió para siempre mi concepción de la historia, de la codicia y del destino humano.
Un encargo que me llevó a desenterrar un secreto sepultado por siglos, escondido en el interior de una estatua rota, y que aún hoy me persigue en las noches de insomnio.
Fue una mañana lluviosa de noviembre. Un coleccionista privado, cuyo nombre prefiero callar, me hizo llegar una figura de madera policromada del siglo XVII, según sus propias palabras.
Estaba en pésimo estado: grietas profundas, restos de polillas, el rostro desvaído como un espectro. Representaba a un santo guerrero —quizá San Jorge, o algún mártir militar— con la espada rota y la armadura apenas distinguible bajo capas de polvo enmohecido.
La caja en la que llegó olía a humedad rancia. El coleccionista no me dio instrucciones precisas, salvo una: que la abriera con cuidado, pues podría haber algo en su interior. Al principio pensé que se refería a reliquias, ya que no era raro que en la imaginería sacra se escondieran fragmentos de huesos o telas sagradas.
Acepté el encargo, no por el pago —que era generoso—, sino por la intuición de que algo me aguardaba en aquella estatua consumida por el tiempo.
Los días siguientes los dediqué a limpiar, con bisturí y pinceles, las capas externas. Descubrí que la policromía original era mucho más rica de lo que aparentaba: pigmentos rojos y azules, oro aplicado en los bordes de la túnica.
Mientras trabajaba, notaba un sonido hueco cada vez que golpeaba con delicadeza el torso de la figura. Aquello despertó mi intriga.
Una tarde, mientras retiraba una capa de yeso desprendido, el bisturí resbaló y la madera crujió, dejando al descubierto un hueco en el pecho. Dentro, protegido por fragmentos de lino ennegrecido, descansaba un pequeño corazón de oro macizo.
Me quedé paralizado. El objeto no era un simple relicario: era una auténtica obra de orfebrería, con grabados minúsculos que parecían símbolos o letras. El corazón pesaba más de lo que imaginé, y su tacto me heló la mano.
No quise llamar de inmediato al coleccionista. Algo en mi interior me impulsó a examinarlo en secreto. En realidad, me dejé arrastrar por la codicia. Lo cierto es que llevé el corazón a mi mesa de estudio, encendí la lámpara de aumento y observé cada detalle. Entonces me di cuenta de que podía abrirse.
El mecanismo era tan delicado que tardé una hora en descubrirlo: una leve presión sobre uno de los grabados en forma de cruz liberó una diminuta tapa. En su interior había un papel amarillento, enrollado como un pergamino.
Lo desplegué con pinzas, temiendo que se deshiciera. El texto estaba escrito en latín, con caligrafía clara pero difícil de leer a simple vista. Aunque no soy erudito en lenguas clásicas, había estudiado lo suficiente para descifrar fragmentos cortos. El mensaje decía:
“Quien encuentre este signo, que sepa:
bajo la tierra donde el río se curva como serpiente
y las ruinas de la torre miran al cielo,
yace la ofrenda escondida para los tiempos futuros.
Un cofre, sellado con hierro y fe, guardará lo que los hombres codician.
No reveles lo que tus ojos han hallado,
pues el silencio es llave, y la palabra, condena.”
Sentí un escalofrío. Era un mapa en forma de enigma. No mencionaba coordenadas ni nombres concretos, pero hablaba de un río serpenteante y de las ruinas de una torre.
Mi primera reacción fue la de todo hombre sensato: archivar la nota, avisar al coleccionista y cerrar el caso. Pero la curiosidad me carcomía… y, en el fondo, la idea de un tesoro me cegó.
Pasé noches enteras revisando mapas antiguos de la región, buscando referencias a torres derruidas cerca de ríos sinuosos. Tras mucho indagar, encontré una posible coincidencia: la torre de San Tenuz, destruida en el siglo XVII, cuyas ruinas aún se alzaban en un valle cercano al río. El río, en ciertos tramos, se curvaba como una serpiente enroscada. El lugar parecía encajar con la descripción de la nota.
El impulso de comprobarlo fue irresistible. No informé al coleccionista; inventé excusas para ganar tiempo, preparé herramientas básicas —linterna, pala, guantes—. En mi mente repetía que solo iría a mirar, que quizá no habría nada. Pero en mi interior sabía que iba a excavar hasta encontrarlo.
Elegí una noche sin luna. Conduje hasta las cercanías de la torre, que se erguía como un esqueleto de piedra sobre la colina. El viento soplaba entre los muros, y la soledad se hacía casi insoportable.
Avancé hacia la base de la colina, donde el río describía una curva amplia. Allí, según la nota, debía hallarse el escondite. Comencé a excavar en un claro de tierra húmeda; cada palada sonaba hueca, como si bajo mis pies hubiera algo más que tierra.
Tras una hora de trabajo, la pala golpeó contra un objeto duro: una caja de hierro oxidado. El corazón me latía con violencia. Limpié la superficie y distinguí restos de inscripciones en la tapa: cruces y símbolos que parecían de un códice secreto. Con mucho esfuerzo, logré abrirla…